💡 Cuando la creatividad empieza a delegarse
Lo inquietante no es lo que la IA crea, sino lo que nos hace dejar de crear.
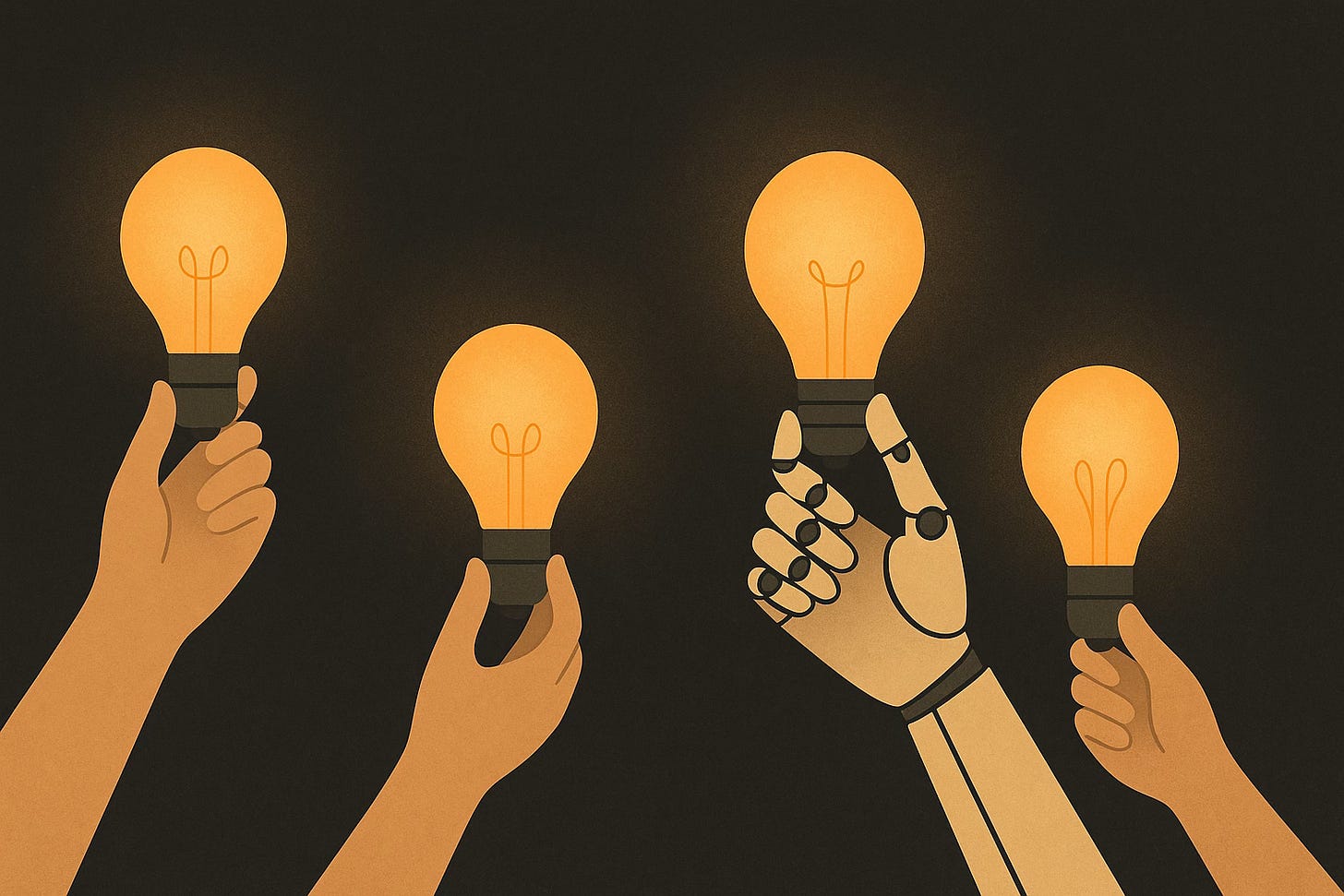
“Solo así podremos formar una generación que no tema a la inteligencia artificial, pero tampoco le rinda culto; una generación capaz de usarla para pensar más y mejor, no para pensar menos.”
La chispa “Schumpeteriana”
Hace unos días leí un artículo sobre los recientes ganadores del Nobel de Economía 2025, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt; el texto evocaba el célebre concepto de destrucción creativa de Joseph Schumpeter, esa idea de que todo avance tecnológico destruye lo viejo para dar paso a lo nuevo.
Mientras lo leía, pensé que quizás, por primera vez, no estamos presenciando una destrucción creativa de los mercados, sino una destrucción creativa de la creatividad misma. La revolución ya no ocurre en las fábricas ni en los algoritmos financieros, sino en la mente humana, es lo que pensé.
Las anteriores revoluciones industriales reemplazaron músculos; esta está empezando a reemplazar procesos mentales; y lo hace con una sutileza tan fascinante como peligrosa: nos convence de que pensar ya no es necesario, porque hay sistemas capaces de hacerlo por nosotros.
Lo que estamos dejando de hacer
El investigador español Senén Barro -a quien vi recientemente es una muy buena entrevista en el podcast de Jon Hernández: “Inteligencia Artificial”- utiliza una expresión que define con precisión este momento: delegación cognitiva. Delegamos tareas, decisiones y ahora incluso procesos mentales; ganamos tiempo, pero perdemos entrenamiento.
La inteligencia artificial ya redacta textos, resume informes, traduce idiomas, genera imágenes, compone música, sugiere ideas, programa aplicaciones y hasta califica exámenes. Lo hace tan bien, tan rápido y tan barato que uno termina preguntándose: ¿para qué esforzarse?
Sin darnos cuenta, hemos ido externalizando fragmentos enteros de nuestra mente. Lo hicimos poco a poco, con la naturalidad de quien adopta una nueva herramienta sin advertir que también adopta una nueva forma de pensar.
Delegamos la atención al algoritmo que decide qué ver, cuándo y durante cuánto tiempo; ya no exploramos, sino que seguimos el hilo que otro tejió por nosotros. Lo que antes era curiosidad espontánea se ha convertido en consumo dirigido.
Delegamos la memoria al buscador que recuerda en nuestro lugar; confiamos en que todo está a un clic, y en esa confianza perdemos el hábito de retener, de asociar, de construir conocimiento propio. La memoria, que alguna vez fue el músculo de la comprensión, se ha vuelto un archivo externo.
Delegamos la interpretación a sistemas que “leen” textos sin comprenderlos, que procesan millones de palabras sin experimentar ninguna. Cada vez más, nos conformamos con resúmenes automáticos, respuestas breves y simplificaciones que nos ahorran el esfuerzo de pensar entre líneas.
Y ahora comenzamos a delegar la imaginación a modelos que no imaginan, sino que combinan probabilidades. Generan belleza estadística: imágenes, melodías o ideas que parecen nuevas, pero en realidad son ecos reordenados de lo que ya existía.
La inteligencia artificial no nos quita la capacidad de crear; nos ofrece la tentación de no usarla. Y esa, quizás, sea la forma más silenciosa de pérdida cognitiva: cuando dejamos de ejercitar lo que nos hacía humanos, convencidos de que la máquina lo hará mejor, más rápido y sin errores.
No es una crítica apocalíptica, sino una constatación antropológica: al externalizar funciones cognitivas, reconfiguramos la forma en que pensamos. Y lo preocupante no es que la IA aprenda demasiado, sino que nosotros aprendamos cada vez menos.
De la curiosidad al cálculo
Cuando Schumpeter hablaba de destrucción creativa, pensaba en empresas que morían para que nacieran otras; hoy, el epicentro del cambio se ha desplazado hacia la mente.
La delegación cognitiva ya no ocurre solo en individuos, también en instituciones. La investigación científica —que antes vivía en universidades, laboratorios públicos y redes académicas— se está trasladando a las grandes corporaciones tecnológicas, las únicas capaces de financiar la infraestructura que la inteligencia artificial demanda.
Con ello, la curiosidad deja de ser un impulso humano y se convierte en una inversión estratégica. La pregunta ya no es qué vale la pena investigar, sino qué puede generar retorno inmediato. La ciencia se vuelve producto; la creatividad, un servicio; el conocimiento, una ventaja competitiva.
Y en el ámbito educativo ocurre algo aún más delicado. La promesa de una educación “ideal” con IA no está siendo formulada por las universidades, sino por las corporaciones que fabrican los algoritmos. Son ellas quienes imaginan —y comercializan— un futuro donde aprender sería un proceso limpio, eficiente y sin fricción; donde cada estudiante tendría un asistente personalizado capaz de guiarlo, corregirlo y medirlo con precisión milimétrica.
Es un relato seductor: aprendizaje ilimitado, adaptativo, inmediato. Pero detrás de esa narrativa de perfección se esconde una pérdida silenciosa: la reducción del aprendizaje a un acto de consumo y cálculo. Porque aprender no es solo optimizar el rendimiento, sino construir sentido; no es eliminar el error, sino comprenderlo; no es acelerar la respuesta, sino sostener la incomodidad de una pregunta que todavía no tiene solución.
El riesgo, entonces, no es usar la IA en educación —eso puede ser valioso—, sino aceptar su promesa sin espíritu crítico, cediendo a la ilusión de que el aprendizaje puede automatizarse del mismo modo que se automatiza un proceso industrial. Y cuando eso ocurre, el ideal de formar mentes libres termina subordinado a la lógica de plataformas que priorizan la eficiencia sobre la experiencia, y la precisión sobre la profundidad.
La consecuencia no es solo económica, sino cultural. Cuando la lógica del mercado se instala en el corazón del conocimiento, el propósito del aprender cambia de signo: ya no se busca comprender el mundo, sino predecirlo; ya no se forma criterio, sino eficiencia.
Y así, cuanto más sofisticadas se vuelven las herramientas, más urgente se vuelve la pregunta que ninguna máquina puede responder por nosotros: ¿para qué aprender?
La educación no necesita volverse más inteligente que la inteligencia artificial; necesita volverse más consciente, más humana, más capaz de orientar el sentido de ese poder; porque si olvidamos el propósito, no importará cuán precisos sean los algoritmos: estaremos educando mentes capaces de calcular, pero incapaces de comprender.
Hacia una inteligencia híbrida
No todo está perdido; ni mucho menos. Tal vez la salida no sea resistir la inteligencia artificial, sino aprender a convivir con ella desde una conciencia activa, con la claridad de que el desafío no es tecnológico, sino cultural y educativo.
Podemos aspirar a una inteligencia híbrida, donde lo humano y lo algorítmico se complementen sin anularse. Una forma de pensar compartida en la que la máquina amplifique nuestras capacidades, pero no las sustituya. La IA puede ayudarnos a procesar información, pero solo nosotros podemos transformarla en conocimiento con sentido; puede generar ideas, pero solo nosotros podemos darles dirección, propósito y valor moral.
En la práctica, esto implica una integración educativa que no sea mecánica —centrada en herramientas—, sino ética y formativa. La cuestión no es cuántos programas o modelos usemos, sino cómo enseñamos a los estudiantes a discernir, a decidir, a pensar con criterio frente a ellos.
Como advierte Senén Barro, incorporar la IA al aula debe ser un acto consciente, acompañado de diálogo, orientación y reflexión crítica. Porque lo que está en juego no es la técnica, sino la autonomía del pensamiento.
Necesitamos escuelas y universidades que enseñen a usar la IA no como sustituto de la mente, sino como espejo de ella; que promuevan la curiosidad, la empatía y la imaginación en la misma medida que la competencia digital.
Solo así podremos formar una generación que no tema a la inteligencia artificial, pero tampoco le rinda culto; una generación capaz de usarla para pensar más y mejor, no para pensar menos.
Porque la esperanza no está en que las máquinas se vuelvan humanas, sino en que los humanos no dejemos de serlo.
Lo que no debemos delegar
Tal vez el mayor riesgo de esta era no sea la inteligencia artificial, sino la pereza cognitiva que puede generar; porque si dejamos de ejercitar nuestra creatividad, de leer con atención, de escribir con intención o de explorar sin propósito, no será la IA quien destruya nuestra capacidad de crear: seremos nosotros quienes la abandonemos, amablemente, a cambio de eficiencia.
La inteligencia artificial puede producir ideas, pero solo el ser humano puede decidir cuáles merecen ser pensadas; puede ofrecer datos, pero solo nosotros podemos transformarlos en criterio.
Schumpeter veía en la destrucción creativa una condición inevitable del progreso; quizá lo siga siendo; pero esta vez, el progreso dependerá de si somos capaces de conservar lo que ninguna máquina puede imitar: la curiosidad, la duda y el deseo de comprender.
La IA puede ayudarnos a ampliar la inteligencia, siempre que no nos lleve a delegarla por completo; y ahí es donde la educación tiene un papel decisivo. No basta con usar nuevas herramientas: necesitamos instituciones con visión, capaces de acompañar este cambio con políticas, planes y criterios claros sobre cómo integrar la IA de forma ética, pedagógica y sostenible.
Así como toda escuela necesita un plan digital de centro, también necesita un plan para la inteligencia artificial: una hoja de ruta que oriente, proteja y potencie su uso con propósito educativo; porque educar —en su sentido más profundo— sigue siendo lo mismo de siempre: enseñar a pensar cuando todo parece invitarnos a dejar de hacerlo.
Hasta la próxima conversación... después de clase.


